De Luis Peralta Ramos, escritor él y yo su amigo inmerecido, a quien ya dedicamos una entrada en este blog (click aquí), con el mismo espíritu de difundir su obra, un cuento inédito de su autoría: "El Diablo en Salta".
El Diablo en Salta
por Luis Peralta Ramos
El domingo 16 de mayo de 1898, Archibald Mc Leod, escocés de nacimiento y prestamista de profesión, no pudo evitar sonreír al mirar el almanaque.
Un sol tímido brillaba sobre la vieja ciudad de Salta. Acariciaba las casas donde se reza el rosario por las tardes, se inmiscuía en los patios que guardan la intimidad y el decoro, caldeaba la pobreza resignada de los ranchos y arrancaba destellos a las cúpulas de las iglesias. En Salta casi todo el mundo cree en Dios.
Archibald Mc Leod en cambio no creía en otra cosa que en el poder del dinero. Se había instalado en ese lejano rincón del mundo después de que el humo de las guerras civiles se disipó, cuando el heroísmo bárbaro se transformó en un recuerdo y el Progreso trajo consigo los beneficios del comercio y las finanzas. Salió a fumar a la galería, contempló la luz dorada de otoño sobre el cerro San Bernardo y mientras mordía firmemente su pipa, en ese gesto que hace que los ingleses parezcan más perspicaces que los demás seres humanos, se congratuló de que fuera 16 de mayo. Había vencido el pagaré de Doña Eduviges y ella no había venido a cancelarlo.
Como buen prestamista Mc Leod esperaba que todos sus deudores pagaran puntualmente; pero esta vez era distinto. Eduviges Costa, una vieja solterona que pasaba sus últimos años abrumada por la pobreza, era propietaria de una finca en el paraje de Animaná. No se trataba precisamente de una finca sino de una modesta chacra sin otra mejora que un rancho de adobe y un montecito achaparrado de algarrobos. Pero la vieja criolla, descendiente de los primeros pobladores españoles, lo había recibido en herencia y era todo lo que tenía en el mundo. El escocés siempre había codiciado la dulce serranía que baja hasta el río. De no ser por el calor abrumador del verano, el paisaje le evocaba su lejana patria y acariciaba el sueño de pasar su vejez allí, alejado del ajetreo de una ciudad que ya crecía demasiado. Además, circulaban rumores sobre el tendido del nuevo ferrocarril.
Las campanas de bronce de la Catedral dieron las once de la mañana y no tardó en llegar la sonora respuesta del campanario de San Francisco. Las señoras de buena sociedad se encaminaron a los templos a confesar sus pecados al cura, arrastrando hijos rezagados, en el mismo momento en que Archibald Mc Leod salía de su casa rumbo a La Moderna dispuesto a beber un jarro de cerveza negra en la soledad de los prestamistas y regodearse con la proximidad de su triunfo.
Los valles Calchaquíes atraviesan la Provincia de Salta de Norte a Sur. Los baña un río de montaña, que cambia de nombre a lo largo de su recorrido, entre quebradas imponentes que son asombro de la mirada y alimento de la imaginación. Están rodeados por cerros multicolores nacidos de cataclismos geológicos antiguos, cuando el mundo todavía era joven y una mano invisible empezó a darle la forma que tiene ahora. Estos valles deben su nombre a una raza de indios indomables con quienes los conquistadores lucharon a sangre y fuego, pero el triunfo europeo no fue completo porque las creencias de los aborígenes sobreviven en el corazón de hombres y mujeres sencillos. Los padres transmiten estas creencias a sus hijos en forma de leyendas, antiguas consejas relatadas al anochecer en las que conviven duendes, animales monstruosos y aparecidos, que consiguen erizar los pelos de la nuca y perturbar el sueño infantil. Las montañas, a veces rojas como la sangre, a veces grises como una plancha de plomo, a veces del color sobrenatural de la piedra volcánica, presentan curiosas fisuras en la desnudez de la roca y sus laderas están horadadas por toda clase de cuevas y grutas inexplicables. Los pobladores aseguran que en una de estas cuevas vive el Diablo.
En medio de los valles Calchaquíes, en el paraje de Animaná, Eduviges Costa tomaba mate sentada a la puerta de su rancho.
Vieja criolla, tacaña y desconfiada, su madre había muerto al darla a luz. Su padre nunca pudo superar esa muerte. Una mañana de enero, el día que ella cumplía los seis años justos, le dio un peso y la envió al almacén diciendo:
- Vaya m'hija, cómprese lo que quiera.
Cuando volvió al rancho lo encontró ahorcado colgando de un algarrobo. A partir de ese día Eduviges juró solemnemente al Señor del Milagro que nunca recibiría un varón en su cuerpo.
Su presencia era requerida a menudo para asistir a otras mujeres en el parto y cada vez que presenciaba el dolor ajeno se afirmaba más en su vocación de solterona. Los 75 años de su escuálida existencia transcurrieron dedicados al rezo de las novenas y al cuidado de la chacra, ese miserable pedazo de tierra abonado por el sudor y la sangre de las generaciones que la precedieron. Ahora, mientras tomaba mate, sus ojos paseaban sobre el campo yermo. Contemplaba los matorrales entre los que había crecido, el algarrobo del cual se había ahorcado su padre, el paisaje familiar que la había visto envejecer hasta volverse seca como un leño. ¡No permitiría jamás que un prestamista extranjero se apoderara de eso! Pero en realidad no tenía la menor idea de cómo evitarlo, y cuando vio aparecer el alazán del inglés en el horizonte, pensó que a veces es conveniente para una mujer tener un hombre a su lado.
El acreedor desmontó, saludó cortésmente y esperó que le indicaran un banco donde sentarse.
- No has pagado Eduviges- dijo, después de rechazar con aprensión el mate que la vieja desdentada le ofrecía.
- No tengo plata.
- Vendé las cabras entonces.
- ¿Vos ves alguna? Se las llevó el almacenero. No me queda nada, inglés.
- Entonces -dijo el hombre que había esperado pacientemente el momento- esto es lo que vamos a hacer. Poné a mi nombre el título de la propiedad y no se habla más del asunto. Yo me encargo de que te acepten en el hogar de pobres del convento de San Bernardo. Esos frailes me deben algunos favores...
- ¿El campo? -retrucó la vieja arqueando las cejas- ¡Vas a criar sebo esperando! Y escupió al suelo con desprecio. Un gargajo verdoso mojó la tierra en disputa.
- Mirá Eduviges. Esto lo podemos hacer por las buenas o por las malas. Yo tengo un pagaré firmado por vos y está vencido. Si voy al Juez te hago echar de acá y te quedas en la calle. No tenés familia ni perro que te ladre. Te ofrezco un trato razonable que no te va a costar nada, y la caridad de los frailes de San Bernardo. ¿Qué tenes que decirme?
La vieja no dijo nada. Se levantó, se metió en el rancho y Mc Leod se puso contento, convencido de que estaba buscando la ansiada escritura. Pero cuando la vio aparecer en el vano de la puerta, que era un marco de madera con un cuero de vaca colgando, los ojos de la mujer echaban fuego y blandía un sable. Gritó furiosa:
- ¡Inglés del ferrocarril! Ándate ya mismo o te ensarto con el fierro de mi abuelo. ¡Fuera de acá viejo usurero! ¡Y quiera el Diablo que te atragantes con tus pagarés!
Archibald Mc Leod había tratado muchas veces con acreedores y tenía la rara aptitud que tienen los ingleses para aceptar los insultos sin demostrar enojo. Montó despacio y antes de irse, en voz muy baja le dijo a la deudora desde arriba del caballo:
- A vos no te salva ni el Diablo, vieja loca...
Salta es una provincia sumamente religiosa de modo que sus habitantes creen firmemente en el Demonio. Éste a su vez siente una particular predilección por ellos. Al Príncipe de las Tinieblas no le interesan los hombres descreídos. Los escépticos, los que creen que la vida es solamente esto que se ve y que se toca, no ejercen ninguna fascinación en su espíritu. Pero un pueblo devoto, un pueblo que celebra con pompa conmovedora la festividad del Señor del Milagro, que para hacerlo cubre las calles con flores y las recorre en procesiones interminables, que a lo largo de estas procesiones sufre desvanecimientos por el éxtasis místico o por el agotamiento de la penitencia, un pueblo piadoso, rezador y creyente, despierta todo el interés del Diablo y aviva en su alma los propósitos más tenebrosos.
Como sucede a menudo sin que nos demos cuenta, las palabras del inglés resultaron proféticas. Esa misma noche, atemorizada de perder lo único que tenía, cuando la luna se hubo escondido, alumbrándose con un candil de grasa de capón, Eduviges Costa salió en busca de la ayuda del Demonio.
En los valles Calchaquíes el Espíritu del Mal vive en una cueva conocida por todos como La Garganta del Diablo. Sabía de antemano que Eduviges llegaría porque el tiempo transcurre de otra forma para Él. Ayer, hoy y mañana son medidas inventadas por los hombres. Al Demonio todas las cosas le suceden en un tiempo único que sólo él conoce, como conoce a la perfección el destino de los mortales, sus debilidades y sus anhelos. Especialmente tratándose de una mujer.
Aquella noche estaba enfrascado en una partida de dominó con el alma del obispo de Jujuy. La había obtenido fácilmente merced a un contrato abusivo que el prelado firmó sin leer porque estaba obsesionado con una señora joven de quien se había enamorado en la oscuridad del confesionario. Cuando ya se aburría de ganar siempre la partida, el Rey del Infierno advirtió la proximidad de Eduviges. Sus ojos adquirieron el brillo incandescente que precede a sus grandes determinaciones, despidió a su contrincante con un bufido y mientras oteaba hacia la entrada de la cueva, toda su ansiedad se puso de manifiesto exhalando un infame olor a sobaco.
- Ave María purísima... -murmuró la solterona- ¿Estás ahí...? Y se persignó sin percatarse de que esas formalidades estaban fuera de lugar.
- ¡Entra vieja que te estoy esperando!
No bien terminó de decir esto, el Diablo soltó una carcajada estremecedora que retumbó en las entrañas de la roca y puso en fuga a los pájaros que dormían. Eduviges no se intimidó y entró. Una vez en la cueva percibió un tufo repugnante a azufre y excrementos, vio un bulto que se le antojó un gran carnero negro oculto tras unas piedras y el candil de grasa que llevaba consigo se apagó. Quedó unos instantes en la más completa oscuridad, con el corazón sobresaltado y escuchando, hasta que después de un rato pudo ver con claridad dos ojos que la observaban. Eran los ojos de una bestia lujuriosa.
Entonces el Diablo habló:
- No es necesario que me cuentes nada Eduviges. Yo me haré cargo del inglés y te aseguro que no te molestará más.
La mujer sintió que un escalofrío recorría su espalda huesuda. Pero no era miedo. Era otra cosa que no había sentido nunca.
- Esa es mi parte del trato, vieja. Ahora decime qué me vas a dar a cambio.
- Como manda la costumbre te doy mi alma. Podés venir a buscarla nomás cuando me muera-. Lo dijo sin vacilar porque lo único que le importaba era salvar su pedazo de tierra. La respuesta fue un silencio incómodo. Se oyó el jadeo de una respiración y cuando el demonio habló de nuevo su voz sonó dulce y voluptuosa. Era la voz que susurra en el oído de los codiciosos y de los traidores y que se mete entre las sábanas de las monjas que no pueden dormir cuando hace calor en Salta.
- Eso no es suficiente Eduviges...
- Esa es la ley. Ese es el contrato.
El Diablo rió con ganas:
- Vos no sos la más indicada para darme lecciones de contratos, vieja ladina. Y en cuanto a la ley voy a decirte algo que no sabes. La ley dice que no puedo llevarme el alma de una virgen si no tomo primero su cuerpo-. La que había consagrado su castidad al Señor del Milagro atinó a balbucear:
- Soy una vieja...
- Todas son mujeres. ¡Y las viejas intactas son mis preferidas!-. Resonó de nuevo la carcajada infernal. Al rodar por los cerros puso en fuga a dos venados que dormían junto a un cardón.
- yo me ocupo del inglés -continuó el Innombrable- Te prometo que voy a hacerle comerse tu pagaré. Pero cuando estés por morirte voy a pasar por tu rancho y me voy a cobrar las dos deudas. Si estás de acuerdo firma acá...
Nadie sabe si lo que terminó de convencerla fue la imagen del prestamista atragantado con su pagaré, la voz irresistible del demonio o la confianza que tenía en sus propias artimañas. Pero dijo:
- Está bien.
Y firmó unos papeles mugrientos con su propia sangre, se persignó tres veces en sentido inverso y se fue de la cueva. Cuando llegó al rancho ya había amanecido. Unas palomas grises alborotaban el cielo y Eduviges Costa se acostó sin desvestirse pensando que todavía tenía unos años por delante para ver como hacía para engañar al Demonio.
Los primeros síntomas del mal que causó el fin de Archibald Mc Leod se presentaron una mañana en La Moderna, mientras probaba unas rebanadas de jamón serrano acompañadas por un vino de Cafayate. Detrás del mostrador de madera, abundante en frascos con aceitunas, sardinas españolas, ajíes y berenjenas, Don Fermín se asombró de ver que su habitual cliente se comía una servilleta de papel. Tras esto el inglés se levantó de su silla, se dirigió con toda compostura al propietario y le espetó esta frase extraordinaria:
- Podría usted servirme el diario de la mañana. Tengo un hambre atroz-.
Ante la pasividad del dueño que se había quedado de una pieza, Mc Leod se abalanzó sobre un ejemplar del diario "La Nación" y se comió el suplemento deportivo. Todos pensaron que estaba borracho. El vino de Cafayate es estupendo pero es un vino nuevo, muy frutado y puede hacer estragos si se lo bebe sin moderación. De modo que, en consideración a la tranquilidad pública ,recomendaron al parroquiano irse a dormir la siesta.
Mc Leod recorrió las pocas cuadras que lo separaban de su casa con el vientre abultado y eructando. A mitad de camino se cruzó con doña Josefina Alcaraz Serrano, dama prominente de la sociedad salteña y buena cliente suya. Doña Josefina tenía pasión por el juego de naipes y muchas veces se veía en apuros económicos que no se animaba a confesar a su marido, de modo que solía recurrir a los servicios del prestamista.
- Buenos días míster- saludó la dama que sentía la conmovedora admiración por todo lo extranjero que sienten los aristócratas.
- ¡Vieja de mierda!- le contestó Mc Leod arrebatándole su abanico de papel pintado para deglutirlo de inmediato.
Tras cometer semejante despropósito y ante la mirada atónita de los transeúntes se encerró en su casa.
Allí se dio un festín. Comenzó por los libros de contabilidad. Ingirió una cantidad enorme de papel pues llevaba dos contabilidades, una secreta para su propio uso y otra distinta para engañar al gobierno. Se comió dos Mayores, dos Libros Diarios y dos Inventarios completos. Siguió por las libretas de cheques, los extractos de las cuentas corrientes y las planillas de caja. Todavía hambriento, con el estómago henchido y la respiración entrecortada se abalanzó sobre la caja fuerte. Pero en su ansiedad había olvidado la combinación. Entonces salió al patio, tropezando. La blanca frente sajona sudaba tinta mientras se esforzaba en localizar una barreta de hierro en el galponcito de las herramientas.
Un paisano tranquilo que tomaba mate en el patio vecino lo saludó con criolla cortesía, pero el inglés ya estaba poseído por el demonio y no prestaba atención a nada que no fuera su locura. Armado de la barreta regresó a su estudio, violentó la caja y sus ojos enrojecidos descubrieron una gran cantidad de fajos de papel moneda.
Esta vez se alimentó más despacio, con el deleite de un verdadero "gourmet". Comenzó por los billetes de uno y cinco pesos que encontraba más tiernos porque son los más manoseados, devoró los de cincuenta y cien que tienen el sabor agridulce de la tinta del Banco Central de la República, y cuando llegó a los de mil se embriagó con la fragancia excitante del dinero recién impreso. Cayó rendido en un sillón, completamente satisfecho. Recién entonces advirtió los pagarés.
No podía ingerir nada más. Los billetes amenazaban con brotar de su interior en un vómito desordenado. Pero a pesar de sentirse desfallecer, el prestamista quiso ponerle postre a su banquete. Empujando con dedos temblorosos, se fue metiendo los pagarés en la boca. Los deglutió penosamente, uno por uno, haciendo un bollo primero y empujando con la mano siempre hacia abajo, hacia el esófago atiborrado de papel sellado.
Una vez harto de comida, intentó ponerse de pie y alcanzó a dar unos pasos, vacilante. Su pulso se volvió débil, sus ojos se nublaron, se derrumbó de bruces sobre el escritorio de caoba y con una arcada gigantesca se despidió para siempre de este valle de lágrimas. Por pura casualidad o por tenebrosa voluntad demoníaca, el último pagaré que había engullido era el de Eduviges Costa.
Diagnosticaron indigestión. Le dieron sepultura en el cementerio inglés de la Quebrada de San Lorenzo donde cantan los zorzales de madrugada.
Diecisiete años más vivió doña Eduviges.
Libre de su acreedor, su vida transcurrió como siempre, dedicada al rezo y al cuidado de la chacra. Volvió a poblar el campito con algunas cabras que ordeñaba ella misma, plantó unas verduras y se ofreció a lavar la ropa a los vecinos a cambio de yerba y azúcar. Cuando el sol se escondía atrás de los cerros multicolores encendía un candil de grasa, se arrodillaba ante la imagen del Señor del Milagro y le agradecía que le hubiese permitido conservar la tierra de sus antepasados. Pero en su fuero interno sabía muy bien que esta gracia se la debía a Otro.
El día que cumplió 92 años se dio cuenta que era tiempo de morir y tomó el tren que va a la ciudad dispuesta a confesarse en la iglesia de San Francisco.
- ¿Que pecados tienes, hija mía?- preguntó el cura.
- Uno solo. Pero es muy grave.
- Nada hay tan grave que el Señor no pueda perdonar. Cuéntame.
- Soy casta, padre. Nunca he pecado de lujuria. No he robado, ni matado salvo alguna cabra para alimentarme y siempre que lo hice me he persignado antes. He dicho mis oraciones todos los días. Es cierto que una vez no pagué una deuda, pero era con un usurero que no creía en Dios y para colmo era extranjero.
- Eso no es grave- sentenció el cura por cuyas venas corría sangre española-. ¿Qué más?
- Le vendí mi alma al Diablo.
Nunca en el sagrado recinto se había oído una cosa semejante.
- Le vendí mi alma y ahora que me voy a morir va a venir a buscarla junto con mi cuerpo que he consagrado al Señor. No pretendo que me absuelva padre. Solo déme un remedio para ahuyentarlo y me iré a morir en paz.
El cura no podía absolverla. Había aprendido cuantos padrenuestros y cuantos glorias corresponden a un adúltero o a un asesino, sabía perdonar a las niñas solteras que pierden gustosas su virginidad a la sombra de un sauce en verano y hasta era comprensivo con los crímenes de los políticos. Pero esto lo dejaba perplejo.
Turbado salió del confesionario, tomó a la vieja de un brazo y la arrastró hasta la sacristía. Una vez allí llenó una botella con agua, la bendijo y se la entregó temblando:
- Toma esta botella. Es todo lo que puedo hacer por ti para que te defiendas. Y ahora te pido que te vayas para siempre de la casa de Dios.
La despidió sin darle la absolución.
Como años atrás esperara al inglés, Eduviges se sentó a la puerta del rancho en espera del acreedor de su alma.
Es sabido que el Diablo usa infinidad de disfraces. Cuando quiere asustar a los niños se aparece como un perro negro y sus ojos son dos carbones encendidos, cuando interviene en negocios de alto vuelo toma la apariencia de un banquero exitoso o del mismo Ministro de Economía, cuando su propósito es corromper a una monja se viste con el hábito de un arzobispo y habla latín a la perfección. Para visitar a Eduviges optó por la indumentaria de un estanciero rico que llegó montado en un semental oscuro enjaezado con un apero de plata boliviana. Ella lo reconoció en seguida y lo invitó a desmontar.
El Diablo habló y lo hizo con la misma voz que susurra en el oído de las jóvenes casadas cuando el marido está de viaje y se mete por debajo del camisón de las novias impacientes:
- He estado esperando este momento...
Eduviges sintió otra vez el escalofrío recorrer su espalda huesuda. Pero no era miedo sino otra cosa que no había sentido nunca.
- Bueno Diablo, tratos son tratos. Sentate que primero te voy a cebar unos mates.
Entró al rancho. Vació media botella de agua bendita en una pava y la puso al fuego. El visitante sentado a la sombra del alero paladeaba el momento. Iba a hacerse dueño de la mujer en cuerpo y alma. Contenía a duras penas su excitación mientras la lascivia mas perversa lo invadía y pregustaba el triunfo de su virilidad. Pero tras consumir una pava completa de mate cebado con agua bendita algo cambió en su interior. Su mirada se hizo dulce y sus sentimientos se volvieron castos.
- Sos una pobre vieja sola Eduviges -murmuraba ensimismado- y he tenido la suerte de poder ayudarte en la adversidad. Grande sería mi castigo si me atreviese a sacar partido de tu desgracia. Toda mujer sola necesita la ayuda de un hombre y yo he sido elegido para esa noble tarea. Mi felicidad es saberte aliviada en tu pesar. Eso es todo.
Y mientras decía estas y otras cosas por el estilo suspiraba mirando el atardecer sobre los cerros como si fuera un novio de visita. Antes de irse se despidió tiernamente:
- Cuídate del frío esta noche, mujer, y que Dios te bendiga...
Al montar en el semental oscuro, el animal se revolvió desconociendo al jinete y Eduviges se quedó sonriente y algo incrédula, admirada del poder del agua bendita.
Pero esa noche en la cueva, el demonio se dio cuenta de que había sido víctima de una trampa. Bufando como una bestia acorralada recorría a grandes pasos el inmundo reducto con la única preocupación de que la noticia no se difundiera. ¡Ahora estaba en juego su reputación! ¡El Diablo de Animaná no había sido capaz de cumplir con su deber de varón! ¡Ah, pero se vengaría! Juró que se vengaría. Y un aullido satánico resonó en la caverna. Al salir a la noche estrellada rodó por los cerros y estremeció de terror a un paisano pobre que juntaba sus cabras.
A Eduviges todavía le quedaba media botella del agua sagrada. Pensó en ésto cuando al día siguiente apareció el semental oscuro en el horizonte. Y también pensó que si bien había ganado una batalla, la guerra prometía ser larga.
El visitante desmontó frente a la humilde puerta y la fulminó con la mirada:
- Me has engañado ayer vieja bruja pero hoy vas a ser mía. Como que soy el Diablo me voy a llevar tu cuerpo a la cama y tu alma a la cueva. Anda para adentro y desnúdate.
Y con solo decirlo la lujuria le nubló el discernimiento y su enorme virilidad se preparó para la batalla.
- Está bien -dijo la solterona sumisa-. Espera acá que voy a perfumarme. He estado ordeñando toda la mañana.
Una vez adentro, Eduviges tomó la botella que le había dado el cura de San Francisco y vació el contenido sobre sus carnes mustias. Empapó los harapos tristes de sus pechos, las arrugas inmemoriales de su vientre, las partes secretas que nunca varón alguno había contemplado.
- Pasá viejo -dijo con familiaridad.
El amante se abalanzó sobre ella para retroceder espantado. Por un instante pareció haber perdido toda su seguridad. Se había convertido en un jovencito inexperto. Su deseo dejó lugar a un sentimiento de profunda compasión. Cubrió las carnes avergonzadas de la mujer con un ponchito que encontró por ahí y murmuró:
- Tápese doña Eduviges, que se va a enfriar. Dios no lo permita...
Y se escapó al galope, en el semental oscuro, mientras la vieja lo miraba con una sonrisa indulgente.
Esa noche en la cueva, el Diablo escondió su cara entre las manos. ¿Qué le había pasado?
Él. El Diablo de Animaná, cuyas historias hacen temblar a los niños obligándolos a permanecer despiertos toda la noche cuando oyen crujir una rama sobre las tejas del techo. Él, que había causado la ruina de Sor Juana María del Castillo, una señora de la alta sociedad que se vio obligada a tomar los hábitos tras ser repudiada por su marido que la sorprendió practicando toda clase de perversiones con dos cocheros de plaza frente al almacén de Balderrama. Él, que había logrado corromper a Ingenia Flores Aranguren al punto de convertirla en sacerdotisa de una secta satánica, cuyas seguidoras se reunían en la Quebrada del Toro para alcanzar el orgasmo con sólo percibir su aliento fétido en las noches sin luna. Él, el maligno, el lascivo, el perverso, el innombrable, ¡no había podido hacer el amor a una pobre vieja solterona! Su fracaso sería conocido a lo largo de los Valles Calchaquíes. Se convertiría en el hazmerreír de toda la provincia, nadie lo tomaría en serio, los curas no invocarían su nombre desde el púlpito para atemorizar a las vírgenes y hasta los tiernos niños se mofarían de él. Tan grande era su vergüenza que decidió no salir de la cueva. Nunca más.
Así habrían quedado las cosas, Eduviges intacta y el Diablo llorando su impotencia, de no ser por el Obispo de Jujuy. Su alma estaba perdida desde mucho antes que el demonio se apoderase de ella, y había adquirido algunos conocimientos de psicología en su largo ejercicio como confesor.
Aprovechando unas desganadas partidas de dominó, intentó levantar la destruida autoestima de su amo. Lo consoló diciendo que lo que había ocurrido es muy frecuente entre los hombres. Que muchas veces un temor desconocido, la inseguridad o el desafío de enfrentarse a una belleza extraordinaria, pueden llevar a un varón al fracaso sexual. El Diablo no aceptaba razones porque "temor" e "inseguridad" le resultaban palabras desconocidas y Eduviges estaba muy lejos de ser una belleza extraordinaria. El Obispo argumentó que otra causa conocida es el "stress". Claro que entonces no se lo llamaba así. Se lo conocía como el cansancio moral que sigue a un cúmulo de responsabilidades. Y en aquellos tiempos que eran de elecciones para Gobernador de la Provincia, ciertamente el Diablo había estado cargado con demasiadas responsabilidades.
Fueron necesarias muchas partidas de dominó para que el alma condenada infundiera ánimo en la maltrecha masculinidad del Ángel Caído. Pero poco a poco la prédica fue surtiendo efecto y una mañana de primavera, cuando todavía un aire fresco soplaba sobre los cerros y los zorzales saludaban el nuevo día, el Diablo ensilló el semental oscuro y salió para lo de la vieja, dispuesto a hacer un último intento por poner a salvo su reputación.
Eduviges había tenido un sueño. Soñó que moriría esa misma noche y decidió quedarse todo el día sin moverse del catre, preparándose para entregar su alma. Hizo un repaso de su vida y advirtió que nunca había sido feliz. Las desgracias de su infancia la habían convertido en una vieja resentida, el temor a enfrentarse al mundo la había vuelto tacaña, la desconfianza la había obligado a clausurar su corazón a la generosidad de la entrega. Había desperdiciado la única oportunidad que Dios da a los seres humanos. Si, en un tiempo tristemente lejano, había sido una fruta madura lista para ser arrancada, ahora no era más que esta pasa arrugada y triste. Y lo peor es que ya no había remedio. Por eso cuando sintió el galope implacable que se aproximaba no atinó a moverse de su lecho de muerte.
El jinete había hecho todo el viaje maldiciendo su flojera y bebiendo de una bota de vino. Tras desmontar con precaución se acercó al rancho, receloso. Encontró todo en el más absoluto silencio al trasponer el cuerno de vaca y entrar en el mísero aposento.
Cuando Dios produce un hecho extraordinario ésto se llama milagro. Cuando es el Diablo quien lo hace, no tiene un nombre preciso. Pero aquella tarde de primavera, temeroso de exponerse a un último fracaso, el demonio hizo algo verdaderamente prodigioso. Murmurando palabras lascivas en una lengua desconocida, practicó un conjuro y Eduviges Costa se transformó en la joven que había sido cuando tenía veinte años.
Su cuerpo decrépito se volvió firme y esbelto y sus ojos recobraron el brillo de la juventud. Sus pechos muertos se transformaron en dos palomas desesperadas por librarse de la opresión del vestido. Y como se le había acabado el agua bendita lanzó al intruso una mirada indefensa que inflamó aún más la sangre perversa en las venas malditas. Ya decidido y audaz, el Diablo posó su mano sobre la dulce planicie del vientre y la deslizó más abajo. Temblando de excitación levantó la negra falda y puso al descubierto dos piernas perfectas. Eran las hermosas piernas de una muchacha, asombrosamente fuertes cuando se tensan en un esfuerzo pero que se vuelven lánguidas en reposo y guardan entre los muslos el secreto de la vida. Estremecidas por la caricia diabólica las piernas se aflojaron imperceptiblemente. Se abrieron tímidas al principio, con la timidez de una corzuela, pero obedeciendo a un mandato imposible de desobedecer; el mismo que trae el viento caliente desde San Ramón de la Nueva Orán, provoca la bendición de las lluvias en verano y apura la sangre en las venas de las adolescentes; el mandato eterno por el cual los recién nacidos rompen en llanto y los zorzales cantan cuando amanece el día. Y cuando las piernas de la joven, obedientes al mandato, definitivamente olvidadas de toda vergüenza inútil se abrieron ansiosas y sedientas, el demonio se arrojó sobre la hembra que se le ofrecía. Esta vez iba a poseerla, con toda la furia de que solo Él es capaz, pero también con una súbita ternura.
Y la muchacha conoció por primera vez el despertar jubiloso de la carne. La espalda antes huesuda, que había sido recorrida por un escalofrío inexplicable, era ahora un territorio luminosamente claro, arqueado apenas en la cintura que temblaba bajo la firme garra del Demonio. A cada acometida del amante, nuevas sensaciones exacerbaban sus nervios excitados y estremecían sus jóvenes miembros. Respondía al amor físico como si lo hubiera conocido desde siempre, con ansia, con desenfreno, con sabiduría. Su respuesta inesperada enardecía al visitante que se afanaba salvajemente en el cuerpo ignorado, y ella retribuía ese afán colmándolo de goces, dueña de una sensualidad desconocida, dando rienda suelta a un erotismo guardado bajo siete cerrojos que ahora estallaba con la violencia de una tormenta de verano.
Como las ondas concéntricas que arranca una piedra al caer sobre el agua de un estanque, una explosión de gozo desbordó los sentidos de la muchacha. Un júbilo desconocido conmovió todas las fibras de su cuerpo. Se crispó unos instantes aferrándose a la espalda del responsable de su placer, queriendo retenerlo contra su pecho para siempre. Un instinto antiguo hizo que lo abrazara con fuerza entre sus piernas agradecidas. Y cubierta de sudor, feliz y gimiendo como un animal herido, se sintió reconciliada con el mundo. Nada existía salvo este destello de luz. Habían desaparecido sus miserias, su soledad, su madre muerta, su padre ahorcado, el prestamista extranjero, el cura que no había querido darle la absolución. No era capaz de sentir otra cosa que su felicidad.
Y se murió en los brazos del amante. Aunque el demonio intentó apoderarse de su alma, ésta se le escapó de entre los dedos. Se elevó sonriente y luminosa, envuelta en un resplandor dorado y pura como un arcángel rumbo al cielo de los valles Calchaquíes.
Porque Eduviges Costa había muerto en estado de gracia.
Un sol tímido brillaba sobre la vieja ciudad de Salta. Acariciaba las casas donde se reza el rosario por las tardes, se inmiscuía en los patios que guardan la intimidad y el decoro, caldeaba la pobreza resignada de los ranchos y arrancaba destellos a las cúpulas de las iglesias. En Salta casi todo el mundo cree en Dios.
Archibald Mc Leod en cambio no creía en otra cosa que en el poder del dinero. Se había instalado en ese lejano rincón del mundo después de que el humo de las guerras civiles se disipó, cuando el heroísmo bárbaro se transformó en un recuerdo y el Progreso trajo consigo los beneficios del comercio y las finanzas. Salió a fumar a la galería, contempló la luz dorada de otoño sobre el cerro San Bernardo y mientras mordía firmemente su pipa, en ese gesto que hace que los ingleses parezcan más perspicaces que los demás seres humanos, se congratuló de que fuera 16 de mayo. Había vencido el pagaré de Doña Eduviges y ella no había venido a cancelarlo.
Como buen prestamista Mc Leod esperaba que todos sus deudores pagaran puntualmente; pero esta vez era distinto. Eduviges Costa, una vieja solterona que pasaba sus últimos años abrumada por la pobreza, era propietaria de una finca en el paraje de Animaná. No se trataba precisamente de una finca sino de una modesta chacra sin otra mejora que un rancho de adobe y un montecito achaparrado de algarrobos. Pero la vieja criolla, descendiente de los primeros pobladores españoles, lo había recibido en herencia y era todo lo que tenía en el mundo. El escocés siempre había codiciado la dulce serranía que baja hasta el río. De no ser por el calor abrumador del verano, el paisaje le evocaba su lejana patria y acariciaba el sueño de pasar su vejez allí, alejado del ajetreo de una ciudad que ya crecía demasiado. Además, circulaban rumores sobre el tendido del nuevo ferrocarril.
Las campanas de bronce de la Catedral dieron las once de la mañana y no tardó en llegar la sonora respuesta del campanario de San Francisco. Las señoras de buena sociedad se encaminaron a los templos a confesar sus pecados al cura, arrastrando hijos rezagados, en el mismo momento en que Archibald Mc Leod salía de su casa rumbo a La Moderna dispuesto a beber un jarro de cerveza negra en la soledad de los prestamistas y regodearse con la proximidad de su triunfo.
Los valles Calchaquíes atraviesan la Provincia de Salta de Norte a Sur. Los baña un río de montaña, que cambia de nombre a lo largo de su recorrido, entre quebradas imponentes que son asombro de la mirada y alimento de la imaginación. Están rodeados por cerros multicolores nacidos de cataclismos geológicos antiguos, cuando el mundo todavía era joven y una mano invisible empezó a darle la forma que tiene ahora. Estos valles deben su nombre a una raza de indios indomables con quienes los conquistadores lucharon a sangre y fuego, pero el triunfo europeo no fue completo porque las creencias de los aborígenes sobreviven en el corazón de hombres y mujeres sencillos. Los padres transmiten estas creencias a sus hijos en forma de leyendas, antiguas consejas relatadas al anochecer en las que conviven duendes, animales monstruosos y aparecidos, que consiguen erizar los pelos de la nuca y perturbar el sueño infantil. Las montañas, a veces rojas como la sangre, a veces grises como una plancha de plomo, a veces del color sobrenatural de la piedra volcánica, presentan curiosas fisuras en la desnudez de la roca y sus laderas están horadadas por toda clase de cuevas y grutas inexplicables. Los pobladores aseguran que en una de estas cuevas vive el Diablo.
En medio de los valles Calchaquíes, en el paraje de Animaná, Eduviges Costa tomaba mate sentada a la puerta de su rancho.
Vieja criolla, tacaña y desconfiada, su madre había muerto al darla a luz. Su padre nunca pudo superar esa muerte. Una mañana de enero, el día que ella cumplía los seis años justos, le dio un peso y la envió al almacén diciendo:
- Vaya m'hija, cómprese lo que quiera.
Cuando volvió al rancho lo encontró ahorcado colgando de un algarrobo. A partir de ese día Eduviges juró solemnemente al Señor del Milagro que nunca recibiría un varón en su cuerpo.
Su presencia era requerida a menudo para asistir a otras mujeres en el parto y cada vez que presenciaba el dolor ajeno se afirmaba más en su vocación de solterona. Los 75 años de su escuálida existencia transcurrieron dedicados al rezo de las novenas y al cuidado de la chacra, ese miserable pedazo de tierra abonado por el sudor y la sangre de las generaciones que la precedieron. Ahora, mientras tomaba mate, sus ojos paseaban sobre el campo yermo. Contemplaba los matorrales entre los que había crecido, el algarrobo del cual se había ahorcado su padre, el paisaje familiar que la había visto envejecer hasta volverse seca como un leño. ¡No permitiría jamás que un prestamista extranjero se apoderara de eso! Pero en realidad no tenía la menor idea de cómo evitarlo, y cuando vio aparecer el alazán del inglés en el horizonte, pensó que a veces es conveniente para una mujer tener un hombre a su lado.
El acreedor desmontó, saludó cortésmente y esperó que le indicaran un banco donde sentarse.
- No has pagado Eduviges- dijo, después de rechazar con aprensión el mate que la vieja desdentada le ofrecía.
- No tengo plata.
- Vendé las cabras entonces.
- ¿Vos ves alguna? Se las llevó el almacenero. No me queda nada, inglés.
- Entonces -dijo el hombre que había esperado pacientemente el momento- esto es lo que vamos a hacer. Poné a mi nombre el título de la propiedad y no se habla más del asunto. Yo me encargo de que te acepten en el hogar de pobres del convento de San Bernardo. Esos frailes me deben algunos favores...
- ¿El campo? -retrucó la vieja arqueando las cejas- ¡Vas a criar sebo esperando! Y escupió al suelo con desprecio. Un gargajo verdoso mojó la tierra en disputa.
- Mirá Eduviges. Esto lo podemos hacer por las buenas o por las malas. Yo tengo un pagaré firmado por vos y está vencido. Si voy al Juez te hago echar de acá y te quedas en la calle. No tenés familia ni perro que te ladre. Te ofrezco un trato razonable que no te va a costar nada, y la caridad de los frailes de San Bernardo. ¿Qué tenes que decirme?
La vieja no dijo nada. Se levantó, se metió en el rancho y Mc Leod se puso contento, convencido de que estaba buscando la ansiada escritura. Pero cuando la vio aparecer en el vano de la puerta, que era un marco de madera con un cuero de vaca colgando, los ojos de la mujer echaban fuego y blandía un sable. Gritó furiosa:
- ¡Inglés del ferrocarril! Ándate ya mismo o te ensarto con el fierro de mi abuelo. ¡Fuera de acá viejo usurero! ¡Y quiera el Diablo que te atragantes con tus pagarés!
Archibald Mc Leod había tratado muchas veces con acreedores y tenía la rara aptitud que tienen los ingleses para aceptar los insultos sin demostrar enojo. Montó despacio y antes de irse, en voz muy baja le dijo a la deudora desde arriba del caballo:
- A vos no te salva ni el Diablo, vieja loca...
Salta es una provincia sumamente religiosa de modo que sus habitantes creen firmemente en el Demonio. Éste a su vez siente una particular predilección por ellos. Al Príncipe de las Tinieblas no le interesan los hombres descreídos. Los escépticos, los que creen que la vida es solamente esto que se ve y que se toca, no ejercen ninguna fascinación en su espíritu. Pero un pueblo devoto, un pueblo que celebra con pompa conmovedora la festividad del Señor del Milagro, que para hacerlo cubre las calles con flores y las recorre en procesiones interminables, que a lo largo de estas procesiones sufre desvanecimientos por el éxtasis místico o por el agotamiento de la penitencia, un pueblo piadoso, rezador y creyente, despierta todo el interés del Diablo y aviva en su alma los propósitos más tenebrosos.
Como sucede a menudo sin que nos demos cuenta, las palabras del inglés resultaron proféticas. Esa misma noche, atemorizada de perder lo único que tenía, cuando la luna se hubo escondido, alumbrándose con un candil de grasa de capón, Eduviges Costa salió en busca de la ayuda del Demonio.
En los valles Calchaquíes el Espíritu del Mal vive en una cueva conocida por todos como La Garganta del Diablo. Sabía de antemano que Eduviges llegaría porque el tiempo transcurre de otra forma para Él. Ayer, hoy y mañana son medidas inventadas por los hombres. Al Demonio todas las cosas le suceden en un tiempo único que sólo él conoce, como conoce a la perfección el destino de los mortales, sus debilidades y sus anhelos. Especialmente tratándose de una mujer.
Aquella noche estaba enfrascado en una partida de dominó con el alma del obispo de Jujuy. La había obtenido fácilmente merced a un contrato abusivo que el prelado firmó sin leer porque estaba obsesionado con una señora joven de quien se había enamorado en la oscuridad del confesionario. Cuando ya se aburría de ganar siempre la partida, el Rey del Infierno advirtió la proximidad de Eduviges. Sus ojos adquirieron el brillo incandescente que precede a sus grandes determinaciones, despidió a su contrincante con un bufido y mientras oteaba hacia la entrada de la cueva, toda su ansiedad se puso de manifiesto exhalando un infame olor a sobaco.
- Ave María purísima... -murmuró la solterona- ¿Estás ahí...? Y se persignó sin percatarse de que esas formalidades estaban fuera de lugar.
- ¡Entra vieja que te estoy esperando!
No bien terminó de decir esto, el Diablo soltó una carcajada estremecedora que retumbó en las entrañas de la roca y puso en fuga a los pájaros que dormían. Eduviges no se intimidó y entró. Una vez en la cueva percibió un tufo repugnante a azufre y excrementos, vio un bulto que se le antojó un gran carnero negro oculto tras unas piedras y el candil de grasa que llevaba consigo se apagó. Quedó unos instantes en la más completa oscuridad, con el corazón sobresaltado y escuchando, hasta que después de un rato pudo ver con claridad dos ojos que la observaban. Eran los ojos de una bestia lujuriosa.
Entonces el Diablo habló:
- No es necesario que me cuentes nada Eduviges. Yo me haré cargo del inglés y te aseguro que no te molestará más.
La mujer sintió que un escalofrío recorría su espalda huesuda. Pero no era miedo. Era otra cosa que no había sentido nunca.
- Esa es mi parte del trato, vieja. Ahora decime qué me vas a dar a cambio.
- Como manda la costumbre te doy mi alma. Podés venir a buscarla nomás cuando me muera-. Lo dijo sin vacilar porque lo único que le importaba era salvar su pedazo de tierra. La respuesta fue un silencio incómodo. Se oyó el jadeo de una respiración y cuando el demonio habló de nuevo su voz sonó dulce y voluptuosa. Era la voz que susurra en el oído de los codiciosos y de los traidores y que se mete entre las sábanas de las monjas que no pueden dormir cuando hace calor en Salta.
- Eso no es suficiente Eduviges...
- Esa es la ley. Ese es el contrato.
El Diablo rió con ganas:
- Vos no sos la más indicada para darme lecciones de contratos, vieja ladina. Y en cuanto a la ley voy a decirte algo que no sabes. La ley dice que no puedo llevarme el alma de una virgen si no tomo primero su cuerpo-. La que había consagrado su castidad al Señor del Milagro atinó a balbucear:
- Soy una vieja...
- Todas son mujeres. ¡Y las viejas intactas son mis preferidas!-. Resonó de nuevo la carcajada infernal. Al rodar por los cerros puso en fuga a dos venados que dormían junto a un cardón.
- yo me ocupo del inglés -continuó el Innombrable- Te prometo que voy a hacerle comerse tu pagaré. Pero cuando estés por morirte voy a pasar por tu rancho y me voy a cobrar las dos deudas. Si estás de acuerdo firma acá...
Nadie sabe si lo que terminó de convencerla fue la imagen del prestamista atragantado con su pagaré, la voz irresistible del demonio o la confianza que tenía en sus propias artimañas. Pero dijo:
- Está bien.
Y firmó unos papeles mugrientos con su propia sangre, se persignó tres veces en sentido inverso y se fue de la cueva. Cuando llegó al rancho ya había amanecido. Unas palomas grises alborotaban el cielo y Eduviges Costa se acostó sin desvestirse pensando que todavía tenía unos años por delante para ver como hacía para engañar al Demonio.
Los primeros síntomas del mal que causó el fin de Archibald Mc Leod se presentaron una mañana en La Moderna, mientras probaba unas rebanadas de jamón serrano acompañadas por un vino de Cafayate. Detrás del mostrador de madera, abundante en frascos con aceitunas, sardinas españolas, ajíes y berenjenas, Don Fermín se asombró de ver que su habitual cliente se comía una servilleta de papel. Tras esto el inglés se levantó de su silla, se dirigió con toda compostura al propietario y le espetó esta frase extraordinaria:
- Podría usted servirme el diario de la mañana. Tengo un hambre atroz-.
Ante la pasividad del dueño que se había quedado de una pieza, Mc Leod se abalanzó sobre un ejemplar del diario "La Nación" y se comió el suplemento deportivo. Todos pensaron que estaba borracho. El vino de Cafayate es estupendo pero es un vino nuevo, muy frutado y puede hacer estragos si se lo bebe sin moderación. De modo que, en consideración a la tranquilidad pública ,recomendaron al parroquiano irse a dormir la siesta.
Mc Leod recorrió las pocas cuadras que lo separaban de su casa con el vientre abultado y eructando. A mitad de camino se cruzó con doña Josefina Alcaraz Serrano, dama prominente de la sociedad salteña y buena cliente suya. Doña Josefina tenía pasión por el juego de naipes y muchas veces se veía en apuros económicos que no se animaba a confesar a su marido, de modo que solía recurrir a los servicios del prestamista.
- Buenos días míster- saludó la dama que sentía la conmovedora admiración por todo lo extranjero que sienten los aristócratas.
- ¡Vieja de mierda!- le contestó Mc Leod arrebatándole su abanico de papel pintado para deglutirlo de inmediato.
Tras cometer semejante despropósito y ante la mirada atónita de los transeúntes se encerró en su casa.
Allí se dio un festín. Comenzó por los libros de contabilidad. Ingirió una cantidad enorme de papel pues llevaba dos contabilidades, una secreta para su propio uso y otra distinta para engañar al gobierno. Se comió dos Mayores, dos Libros Diarios y dos Inventarios completos. Siguió por las libretas de cheques, los extractos de las cuentas corrientes y las planillas de caja. Todavía hambriento, con el estómago henchido y la respiración entrecortada se abalanzó sobre la caja fuerte. Pero en su ansiedad había olvidado la combinación. Entonces salió al patio, tropezando. La blanca frente sajona sudaba tinta mientras se esforzaba en localizar una barreta de hierro en el galponcito de las herramientas.
Un paisano tranquilo que tomaba mate en el patio vecino lo saludó con criolla cortesía, pero el inglés ya estaba poseído por el demonio y no prestaba atención a nada que no fuera su locura. Armado de la barreta regresó a su estudio, violentó la caja y sus ojos enrojecidos descubrieron una gran cantidad de fajos de papel moneda.
Esta vez se alimentó más despacio, con el deleite de un verdadero "gourmet". Comenzó por los billetes de uno y cinco pesos que encontraba más tiernos porque son los más manoseados, devoró los de cincuenta y cien que tienen el sabor agridulce de la tinta del Banco Central de la República, y cuando llegó a los de mil se embriagó con la fragancia excitante del dinero recién impreso. Cayó rendido en un sillón, completamente satisfecho. Recién entonces advirtió los pagarés.
No podía ingerir nada más. Los billetes amenazaban con brotar de su interior en un vómito desordenado. Pero a pesar de sentirse desfallecer, el prestamista quiso ponerle postre a su banquete. Empujando con dedos temblorosos, se fue metiendo los pagarés en la boca. Los deglutió penosamente, uno por uno, haciendo un bollo primero y empujando con la mano siempre hacia abajo, hacia el esófago atiborrado de papel sellado.
Una vez harto de comida, intentó ponerse de pie y alcanzó a dar unos pasos, vacilante. Su pulso se volvió débil, sus ojos se nublaron, se derrumbó de bruces sobre el escritorio de caoba y con una arcada gigantesca se despidió para siempre de este valle de lágrimas. Por pura casualidad o por tenebrosa voluntad demoníaca, el último pagaré que había engullido era el de Eduviges Costa.
Diagnosticaron indigestión. Le dieron sepultura en el cementerio inglés de la Quebrada de San Lorenzo donde cantan los zorzales de madrugada.
Diecisiete años más vivió doña Eduviges.
Libre de su acreedor, su vida transcurrió como siempre, dedicada al rezo y al cuidado de la chacra. Volvió a poblar el campito con algunas cabras que ordeñaba ella misma, plantó unas verduras y se ofreció a lavar la ropa a los vecinos a cambio de yerba y azúcar. Cuando el sol se escondía atrás de los cerros multicolores encendía un candil de grasa, se arrodillaba ante la imagen del Señor del Milagro y le agradecía que le hubiese permitido conservar la tierra de sus antepasados. Pero en su fuero interno sabía muy bien que esta gracia se la debía a Otro.
El día que cumplió 92 años se dio cuenta que era tiempo de morir y tomó el tren que va a la ciudad dispuesta a confesarse en la iglesia de San Francisco.
- ¿Que pecados tienes, hija mía?- preguntó el cura.
- Uno solo. Pero es muy grave.
- Nada hay tan grave que el Señor no pueda perdonar. Cuéntame.
- Soy casta, padre. Nunca he pecado de lujuria. No he robado, ni matado salvo alguna cabra para alimentarme y siempre que lo hice me he persignado antes. He dicho mis oraciones todos los días. Es cierto que una vez no pagué una deuda, pero era con un usurero que no creía en Dios y para colmo era extranjero.
- Eso no es grave- sentenció el cura por cuyas venas corría sangre española-. ¿Qué más?
- Le vendí mi alma al Diablo.
Nunca en el sagrado recinto se había oído una cosa semejante.
- Le vendí mi alma y ahora que me voy a morir va a venir a buscarla junto con mi cuerpo que he consagrado al Señor. No pretendo que me absuelva padre. Solo déme un remedio para ahuyentarlo y me iré a morir en paz.
El cura no podía absolverla. Había aprendido cuantos padrenuestros y cuantos glorias corresponden a un adúltero o a un asesino, sabía perdonar a las niñas solteras que pierden gustosas su virginidad a la sombra de un sauce en verano y hasta era comprensivo con los crímenes de los políticos. Pero esto lo dejaba perplejo.
Turbado salió del confesionario, tomó a la vieja de un brazo y la arrastró hasta la sacristía. Una vez allí llenó una botella con agua, la bendijo y se la entregó temblando:
- Toma esta botella. Es todo lo que puedo hacer por ti para que te defiendas. Y ahora te pido que te vayas para siempre de la casa de Dios.
La despidió sin darle la absolución.
Como años atrás esperara al inglés, Eduviges se sentó a la puerta del rancho en espera del acreedor de su alma.
Es sabido que el Diablo usa infinidad de disfraces. Cuando quiere asustar a los niños se aparece como un perro negro y sus ojos son dos carbones encendidos, cuando interviene en negocios de alto vuelo toma la apariencia de un banquero exitoso o del mismo Ministro de Economía, cuando su propósito es corromper a una monja se viste con el hábito de un arzobispo y habla latín a la perfección. Para visitar a Eduviges optó por la indumentaria de un estanciero rico que llegó montado en un semental oscuro enjaezado con un apero de plata boliviana. Ella lo reconoció en seguida y lo invitó a desmontar.
El Diablo habló y lo hizo con la misma voz que susurra en el oído de las jóvenes casadas cuando el marido está de viaje y se mete por debajo del camisón de las novias impacientes:
- He estado esperando este momento...
Eduviges sintió otra vez el escalofrío recorrer su espalda huesuda. Pero no era miedo sino otra cosa que no había sentido nunca.
- Bueno Diablo, tratos son tratos. Sentate que primero te voy a cebar unos mates.
Entró al rancho. Vació media botella de agua bendita en una pava y la puso al fuego. El visitante sentado a la sombra del alero paladeaba el momento. Iba a hacerse dueño de la mujer en cuerpo y alma. Contenía a duras penas su excitación mientras la lascivia mas perversa lo invadía y pregustaba el triunfo de su virilidad. Pero tras consumir una pava completa de mate cebado con agua bendita algo cambió en su interior. Su mirada se hizo dulce y sus sentimientos se volvieron castos.
- Sos una pobre vieja sola Eduviges -murmuraba ensimismado- y he tenido la suerte de poder ayudarte en la adversidad. Grande sería mi castigo si me atreviese a sacar partido de tu desgracia. Toda mujer sola necesita la ayuda de un hombre y yo he sido elegido para esa noble tarea. Mi felicidad es saberte aliviada en tu pesar. Eso es todo.
Y mientras decía estas y otras cosas por el estilo suspiraba mirando el atardecer sobre los cerros como si fuera un novio de visita. Antes de irse se despidió tiernamente:
- Cuídate del frío esta noche, mujer, y que Dios te bendiga...
Al montar en el semental oscuro, el animal se revolvió desconociendo al jinete y Eduviges se quedó sonriente y algo incrédula, admirada del poder del agua bendita.
Pero esa noche en la cueva, el demonio se dio cuenta de que había sido víctima de una trampa. Bufando como una bestia acorralada recorría a grandes pasos el inmundo reducto con la única preocupación de que la noticia no se difundiera. ¡Ahora estaba en juego su reputación! ¡El Diablo de Animaná no había sido capaz de cumplir con su deber de varón! ¡Ah, pero se vengaría! Juró que se vengaría. Y un aullido satánico resonó en la caverna. Al salir a la noche estrellada rodó por los cerros y estremeció de terror a un paisano pobre que juntaba sus cabras.
A Eduviges todavía le quedaba media botella del agua sagrada. Pensó en ésto cuando al día siguiente apareció el semental oscuro en el horizonte. Y también pensó que si bien había ganado una batalla, la guerra prometía ser larga.
El visitante desmontó frente a la humilde puerta y la fulminó con la mirada:
- Me has engañado ayer vieja bruja pero hoy vas a ser mía. Como que soy el Diablo me voy a llevar tu cuerpo a la cama y tu alma a la cueva. Anda para adentro y desnúdate.
Y con solo decirlo la lujuria le nubló el discernimiento y su enorme virilidad se preparó para la batalla.
- Está bien -dijo la solterona sumisa-. Espera acá que voy a perfumarme. He estado ordeñando toda la mañana.
Una vez adentro, Eduviges tomó la botella que le había dado el cura de San Francisco y vació el contenido sobre sus carnes mustias. Empapó los harapos tristes de sus pechos, las arrugas inmemoriales de su vientre, las partes secretas que nunca varón alguno había contemplado.
- Pasá viejo -dijo con familiaridad.
El amante se abalanzó sobre ella para retroceder espantado. Por un instante pareció haber perdido toda su seguridad. Se había convertido en un jovencito inexperto. Su deseo dejó lugar a un sentimiento de profunda compasión. Cubrió las carnes avergonzadas de la mujer con un ponchito que encontró por ahí y murmuró:
- Tápese doña Eduviges, que se va a enfriar. Dios no lo permita...
Y se escapó al galope, en el semental oscuro, mientras la vieja lo miraba con una sonrisa indulgente.
Esa noche en la cueva, el Diablo escondió su cara entre las manos. ¿Qué le había pasado?
Él. El Diablo de Animaná, cuyas historias hacen temblar a los niños obligándolos a permanecer despiertos toda la noche cuando oyen crujir una rama sobre las tejas del techo. Él, que había causado la ruina de Sor Juana María del Castillo, una señora de la alta sociedad que se vio obligada a tomar los hábitos tras ser repudiada por su marido que la sorprendió practicando toda clase de perversiones con dos cocheros de plaza frente al almacén de Balderrama. Él, que había logrado corromper a Ingenia Flores Aranguren al punto de convertirla en sacerdotisa de una secta satánica, cuyas seguidoras se reunían en la Quebrada del Toro para alcanzar el orgasmo con sólo percibir su aliento fétido en las noches sin luna. Él, el maligno, el lascivo, el perverso, el innombrable, ¡no había podido hacer el amor a una pobre vieja solterona! Su fracaso sería conocido a lo largo de los Valles Calchaquíes. Se convertiría en el hazmerreír de toda la provincia, nadie lo tomaría en serio, los curas no invocarían su nombre desde el púlpito para atemorizar a las vírgenes y hasta los tiernos niños se mofarían de él. Tan grande era su vergüenza que decidió no salir de la cueva. Nunca más.
Así habrían quedado las cosas, Eduviges intacta y el Diablo llorando su impotencia, de no ser por el Obispo de Jujuy. Su alma estaba perdida desde mucho antes que el demonio se apoderase de ella, y había adquirido algunos conocimientos de psicología en su largo ejercicio como confesor.
Aprovechando unas desganadas partidas de dominó, intentó levantar la destruida autoestima de su amo. Lo consoló diciendo que lo que había ocurrido es muy frecuente entre los hombres. Que muchas veces un temor desconocido, la inseguridad o el desafío de enfrentarse a una belleza extraordinaria, pueden llevar a un varón al fracaso sexual. El Diablo no aceptaba razones porque "temor" e "inseguridad" le resultaban palabras desconocidas y Eduviges estaba muy lejos de ser una belleza extraordinaria. El Obispo argumentó que otra causa conocida es el "stress". Claro que entonces no se lo llamaba así. Se lo conocía como el cansancio moral que sigue a un cúmulo de responsabilidades. Y en aquellos tiempos que eran de elecciones para Gobernador de la Provincia, ciertamente el Diablo había estado cargado con demasiadas responsabilidades.
Fueron necesarias muchas partidas de dominó para que el alma condenada infundiera ánimo en la maltrecha masculinidad del Ángel Caído. Pero poco a poco la prédica fue surtiendo efecto y una mañana de primavera, cuando todavía un aire fresco soplaba sobre los cerros y los zorzales saludaban el nuevo día, el Diablo ensilló el semental oscuro y salió para lo de la vieja, dispuesto a hacer un último intento por poner a salvo su reputación.
Eduviges había tenido un sueño. Soñó que moriría esa misma noche y decidió quedarse todo el día sin moverse del catre, preparándose para entregar su alma. Hizo un repaso de su vida y advirtió que nunca había sido feliz. Las desgracias de su infancia la habían convertido en una vieja resentida, el temor a enfrentarse al mundo la había vuelto tacaña, la desconfianza la había obligado a clausurar su corazón a la generosidad de la entrega. Había desperdiciado la única oportunidad que Dios da a los seres humanos. Si, en un tiempo tristemente lejano, había sido una fruta madura lista para ser arrancada, ahora no era más que esta pasa arrugada y triste. Y lo peor es que ya no había remedio. Por eso cuando sintió el galope implacable que se aproximaba no atinó a moverse de su lecho de muerte.
El jinete había hecho todo el viaje maldiciendo su flojera y bebiendo de una bota de vino. Tras desmontar con precaución se acercó al rancho, receloso. Encontró todo en el más absoluto silencio al trasponer el cuerno de vaca y entrar en el mísero aposento.
Cuando Dios produce un hecho extraordinario ésto se llama milagro. Cuando es el Diablo quien lo hace, no tiene un nombre preciso. Pero aquella tarde de primavera, temeroso de exponerse a un último fracaso, el demonio hizo algo verdaderamente prodigioso. Murmurando palabras lascivas en una lengua desconocida, practicó un conjuro y Eduviges Costa se transformó en la joven que había sido cuando tenía veinte años.
Su cuerpo decrépito se volvió firme y esbelto y sus ojos recobraron el brillo de la juventud. Sus pechos muertos se transformaron en dos palomas desesperadas por librarse de la opresión del vestido. Y como se le había acabado el agua bendita lanzó al intruso una mirada indefensa que inflamó aún más la sangre perversa en las venas malditas. Ya decidido y audaz, el Diablo posó su mano sobre la dulce planicie del vientre y la deslizó más abajo. Temblando de excitación levantó la negra falda y puso al descubierto dos piernas perfectas. Eran las hermosas piernas de una muchacha, asombrosamente fuertes cuando se tensan en un esfuerzo pero que se vuelven lánguidas en reposo y guardan entre los muslos el secreto de la vida. Estremecidas por la caricia diabólica las piernas se aflojaron imperceptiblemente. Se abrieron tímidas al principio, con la timidez de una corzuela, pero obedeciendo a un mandato imposible de desobedecer; el mismo que trae el viento caliente desde San Ramón de la Nueva Orán, provoca la bendición de las lluvias en verano y apura la sangre en las venas de las adolescentes; el mandato eterno por el cual los recién nacidos rompen en llanto y los zorzales cantan cuando amanece el día. Y cuando las piernas de la joven, obedientes al mandato, definitivamente olvidadas de toda vergüenza inútil se abrieron ansiosas y sedientas, el demonio se arrojó sobre la hembra que se le ofrecía. Esta vez iba a poseerla, con toda la furia de que solo Él es capaz, pero también con una súbita ternura.
Y la muchacha conoció por primera vez el despertar jubiloso de la carne. La espalda antes huesuda, que había sido recorrida por un escalofrío inexplicable, era ahora un territorio luminosamente claro, arqueado apenas en la cintura que temblaba bajo la firme garra del Demonio. A cada acometida del amante, nuevas sensaciones exacerbaban sus nervios excitados y estremecían sus jóvenes miembros. Respondía al amor físico como si lo hubiera conocido desde siempre, con ansia, con desenfreno, con sabiduría. Su respuesta inesperada enardecía al visitante que se afanaba salvajemente en el cuerpo ignorado, y ella retribuía ese afán colmándolo de goces, dueña de una sensualidad desconocida, dando rienda suelta a un erotismo guardado bajo siete cerrojos que ahora estallaba con la violencia de una tormenta de verano.
Como las ondas concéntricas que arranca una piedra al caer sobre el agua de un estanque, una explosión de gozo desbordó los sentidos de la muchacha. Un júbilo desconocido conmovió todas las fibras de su cuerpo. Se crispó unos instantes aferrándose a la espalda del responsable de su placer, queriendo retenerlo contra su pecho para siempre. Un instinto antiguo hizo que lo abrazara con fuerza entre sus piernas agradecidas. Y cubierta de sudor, feliz y gimiendo como un animal herido, se sintió reconciliada con el mundo. Nada existía salvo este destello de luz. Habían desaparecido sus miserias, su soledad, su madre muerta, su padre ahorcado, el prestamista extranjero, el cura que no había querido darle la absolución. No era capaz de sentir otra cosa que su felicidad.
Y se murió en los brazos del amante. Aunque el demonio intentó apoderarse de su alma, ésta se le escapó de entre los dedos. Se elevó sonriente y luminosa, envuelta en un resplandor dorado y pura como un arcángel rumbo al cielo de los valles Calchaquíes.
Porque Eduviges Costa había muerto en estado de gracia.
 Luis Peralta Ramos
Luis Peralta Ramos27.07.1942 - 08.08.2009.
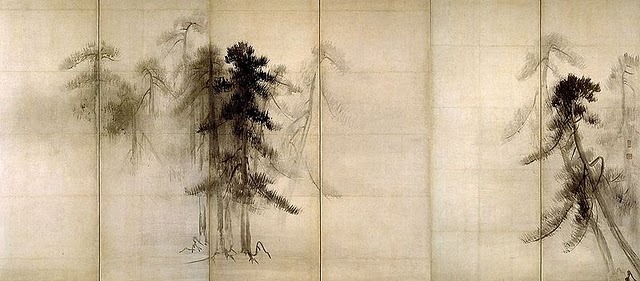+Tinta+sobre+papel.jpg)



No hay comentarios:
Publicar un comentario